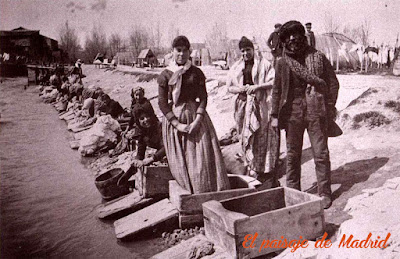En
la ciudad de Madrid, a lo largo de su historia, se han fundado varias
instituciones con distintos fines. Muchas de ellas han desaparecido, una vez,
que han cumplido sus objetivos, ya que superada, su etapa de vida activa, ya no tenían objeto.
Una de dichas instituciones es el Asilo
de Lavanderas, cuya actividad se mantuvo entre los años 1871 y 1936; hoy
constituye un bonito “recuerdo” que fue fundado por María Victoria, la esposa del rey Amadeo de Saboya.
Las Lavanderas del Manzanares
Nos
parece fundamental dedicar un apartado al tema de las lavanderas que tuvieron una trascendencia muy importante en la vida social de la ciudad y han sido
objeto de una gran cantidad de comentarios,
tanto literarios, en la pintura y en la fotografía.
Arturo Barea en su trilogía La forja de un rebelde dice: “Yo sé lo que es ser hijo de la
lavandera. Sé lo que es que le recuerden a uno la caridad”. Este comentario nos
evoca la triste historia de las
lavanderas del Manzanares y su influencia en esta parte de la ciudad.
En
Madrid, un número elevado de mujeres,
desde niñas a ancianas, no podían conseguir otro modo de vida mejor que dedicarse a lavar la ropa, de la mañana a la noche, en la propia orilla del río
Manzanares, en la propia orilla del mismo o en los lavaderos. Tanto si hacía
frío, calor, lloviera o nevara. El número
de lavanderas, entre finales del siglo XIX y principios del XX, se puede
estimar en unas 5.000 mujeres, dedicadas a este duro trabajo, mal pagado e
insalubre, con contacto permanente en prendas infectadas, de enfermos
contagiosos, sin medios de desinfección ni protección. Este trabajo llevaba otras tareas aparejadas, como son el traslado de la ropa, desde los
hogares donde se recogía hasta el río y devolverla limpia y seca a su lugar de
origen. Esto se hacía en cualquier época del año, como ya se ha comentado y,
además, debían cargar con sus hijos,
si no tenían con quién dejarles y debían estar con ellas a la orilla del río o
deambular solos por los barrios aledaños o zonas de miseria de la ciudad.
En
la mayoría de las ciudades, pueblos y aldeas españolas hubo muchas mujeres
dedicadas a este oficio; aunque trabajaban en mejores condiciones, los
lavaderos eran urbanos y resguardados, en patios de conventos, o a la entrada
de las poblaciones.
Pero
el caso de Madrid, con el Manzanares,
era muy peculiar; había extensos
arenales, en ambas orillas, con abundancia de isletas tapizadas de hierba,
la profundidad de sus aguas permitía que el río se pudiera cruzar, saltando de
isleta en isleta; aunque se instalaron pasarelas de madera.
Goya, castizo y conocedor de la ribera del
Manzanares, fue el primer pintor que nos refleja
este trabajo (Fig.1) en uno de sus Cartones; aunque les da un aire alegre y
festivo.
Figura 1. Las lavanderas
en el Manzanares. Francisco de Goya
Las
zonas donde se concentraban el mayor
número de lavanderas era entre los puentes de Segovia y Toledo y en torno al actual puente de la Reina Victoria; anteriormente, había un “Puente
Verde”, de Pedro de Ribera que se arruinó por el paso del tiempo. Su
denominación responde al color con el que estaba pintada la pasarela de madera.
Era una zona en la que había muchas praderas, entre el puente del Rey y al
final de la Cuesta de San Vicente.
Figura 2. Cajones de las
lavanderas
Las
lavanderas se solían poner en una especie de cajón de madera (Fig. 2) que
tenía una tabla donde frotaban la ropa, aplicando la “ceniza de la colada” que
se hacía cociendo ceniza de la cocina, en barreños y, finalmente, la colgaban
en los tendederos verticales. Asimismo, para hacer la colada empleaban jabón
que compraban en las fábricas de la zona sur de la ciudad. Además, este trabajo suponía un esfuerzo físico muy fuerte por las tantas horas que permanecían
agachadas, encorvadas y de rodillas, soportando las inclemencias del tiempo. El
Ayuntamiento sacaba bastante renta de los lavaderos, sufragando con ello el
salario de los porteros y otros funcionarios, aunque cada pocos años debía
restaurar el complejo entramado de canalillos y pontones, arrasados por las
crecidas del río.
Este
tema de las lavanderas es muy recurrente porque da una idea muy clara de los
problemas socioeconómicos que sufría una parte importante de la sociedad madrileña. Fue Pío Baroja, el
escritor que hizo referencia a este trabajo; en la Busca en su trilogía La lucha por la Vida; observó el río sucio, maloliente y pestilente
pero quiso mejorar el panorama de la miseria: “en los lavaderos del Manzanares
brillaban al sol ropas puestas a secar con vívida blancura”.
Figura 3. Tendederos en
el río, con el Puente Verde al fondo (1905)
Carlos III mandó construir al arquitecto Juan de Villanueva unos lavaderos cubiertos, en la orilla
oriental del río y una acequia con agua limpia que llegaba de cursos más altos;
estaba situado en la zona que ocupa, actualmente, el final del “Pasadizo de
José Bonaparte”
El
“Asilo de Lavanderas” se construye
durante el reinado del rey Amadeo de Saboya y de su esposa, María Victoria. A pesar del poco tiempo
que permanecieron en España, como reyes, hicieron algunas obras de caridad. La
reina que tenía una gran fortuna y era muy generosa pero su gran obra, sin
duda, fue el “Asilo de Lavanderas”.
En
los años veinte quedaban todavía unos dieciochos lavaderos pero como el río
estaba cada vez más sucio y en los domicilios empezaban a tener agua corriente,
los lavaderos fueron desapareciendo de las riberas del Manzanares.
“La Rosa de Turín”
Con
este sobrenombre se conoce a María Victoria del Pozzo y de la Cisterna que era
la esposa de Amadeo de Saboya, el duque de Aosta. La historia se estos
personajes es un poco triste, sobre todo, en su relación con España. En 1868,
al triunfar la “Gloriosa” y al ser derrotadas las fuerzas reales en Alcolea, Isabel
II se ve obligada a ir a vivir a Francia, en concreto a París.
El
general Prim propuso a las Cortes la
posibilidad de que varios personajes fueron nombrados rey. El que más
votos obtuvo fue el duque de Aosta.
El día 30 de diciembre de 1870, llega a España Amadeo de Saboya, desembarcando
en la ciudad de Valencia. Cuando llega a
Madrid, su primer acto oficial
fue velar el cadáver del general, en
la basílica de la Virgen de Atocha, ya que unos días antes el citado general
mismo había sufrido un atentado.
María
Victoria no llegó con su esposo ya
que estaba convaleciente del
nacimiento de su segundo hijo; ella llega a Madrid, en marzo de 1871. Es una historia conocida el trato tan frío que tuvo la pareja en
los tres años (1870-73) que permanecieron en la capital: mal recibimiento,
desprecio en los actos oficiales, les alojaron en las estancias peores del
Palacio Real, un intento de atentado, etc.
A
pesar de todo esto la reina, que
poseía una gran fortuna, destaca por
su generosidad, de aquí viene el sobrenombre
por el que se la conoce, se dedicó a hacer obras
de caridad o beneficencia: ayuda a Concepción Arenal, en su labor
asistencial; funda un Hospital que primero se llamó “de Amadeo” y, después, se
convertiría, en lo que hoy es, el Instituto Oftálmico Nacional y el Hospital homeopático de Eloy Gonzalo. En la
Figura adjunta se ve a la reina visitando el Hospital de Incurables. Pero,
sobre todo, su fundación más interesante,
desde el punto de vista social fue
el “Asilo de Lavanderas”
Figura 4. Visita de la
reina al Hospital de Incurables
La “Casita del Príncipe”
Con
esta denominación, también, se conoce al Asilo
de Lavanderas, ya que la renta de
25.000 pesetas asignada por el Estado al heredero de la Corona se empleó para la construcción del mismo.
La
idea fundacional partió del acto que
hizo la propia soberana de amamantar al
hijo de una lavandera que lloraba junto a su madre, mientras ella lavaba en
el río, con el fin de calmarlo; la reina estaba criando a su segundo hijo. Ante
esta situación se le ocurrió que había que construir un edificio para
atender, tanto a los hijos como a las madres.
El
“Asilo” se inauguró en 1871, seis meses
después de la colocación de la primera
piedra. Estaba situado entre la Puerta de San Vicente y el Paseo de la
Florida. Su configuración era la
siguiente: al entrar se atravesaba un pequeño jardín por el que se acudía
al oratorio. El edificio se componía de
dos departamentos: el de niños lactantes que contaba con cunas de hierro y con
un aula y la dependencia de las lavanderas que se comunicaba con el espacio
dedicado a urgencias.
Figura 5. Situación
general del Asilo, en la Glorieta de San Vicente
En
esta Figura se aprecian una serie de elementos: el espacio libre entre el Asilo
y la Puerta de San Vicente que preside la Glorieta y el Camino del mismo
nombre, la Estación del Norte o del Príncipe Pío; había una pequeña zona
ajardinada que lo rodeaba.
Los facultativos del Patrimonio Real aplicaban
los primeros auxilios y la farmacia palatina facilitaba los
medicamentos necesarios. Se daba asistencia a los niños desde los dos meses
hasta los cinco años. En esta fundación,
los hijos de las lavanderas eran atendidos
por ocho hermanas de la Caridad; incluso había camas por si alguna
lavandera sufría un accidente y debía ser atendida. Se la considera la primera guardería infantil instalada en
España y todos los gobiernos posteriores la respetaron.
Figura 6. Vista frontal del
Asilo de Lavanderas
Tras
la Guerra Civil, el Asilo desapareció
y en 1946 fue reedificado entre los Paseos de Pontones e Imperial pero pasó a
ser un colegio ya que la actividad para la que fue fundado ya había finalizado.
El
12 de febrero de 1873, se produce la partida
de toda la familia de los Saboya.
Tomaron el tren en la estación del Príncipe Pío y seguro que María Victoria echaría una última mirada a
su gran obra. Partieron hacia Lisboa y después a Italia, la reina que
llevaba algún tiempo enferma, muere muy pronto de tuberculosis y Amadeo contrae
matrimonio de nuevo. La historia no se ha ocupado debidamente sobre esta
familia y, a pesar, de su brevísimo reinado su labor debe ser reconocida
y no debe olvidarse.
Noticias en la prensa de la época
La
construcción del Asilo fue, sin duda, un acontecimiento en la sociedad
madrileña, del momento y como tal se reseñó en la prensa, apareciendo noticias
muy distintas, en los periódicos desde el 9 de julio de 1871 hasta el 3 de
diciembre de 1879. Se han consultado algunos
periódicos y se han encontrado doce
noticias en: La Iberia, El Imparcial y La Época. Se recogen las que nos han parecido más interesantes.
La Iberia (9/07/1871):
Se
habla de la colocación de la primera piedra por la reina, doña María Victoria.
Asimismo, se indica el agradecimiento del pueblo a la iniciativa caritativa de
la misma.
El Imparcial (10/07/1871):
Se
comenta que con motivo de la construcción del Asilo, se trasladará la fuente,
denominada el “Niñote” (también conocida de los “Mascarones”) a la Casa de
Campo.
Esta
fuente formaba parte de la Glorieta de San Vicente con la Puerta del mismo
nombre; aunque en realidad fue demolida.
En
esta misma noticia se detalla cómo fue el acto de la colocación de la primera
piedra, las personalidades y el numeroso público que aplaudió con entusiasmo y
lanzando “vivas”. Para la ceremonia se había instalado una tienda de campaña,
al acabar el acto, los reyes se dirigieron a la ermita de San Antonio. Se había
construido un precioso arco donde se construía el edificio y el arquitecto fue
don Santiago Angulo.
El Imparcial (11/07/1871):
Los
periódicos carlistas: dicen que el párroco de San Marcos, el obispo auxiliar de
Madrid, el vicario y otros sacerdotes a quienes se acudió para bendecir,
anteayer, las obras de las Casas del Príncipe. Se señala que el Pensamiento Español a pesar de llamarse
católico, censuran que hayan ido a molestar a respetables sacerdotes don tan
“extraña incumbencia”. La “extraña incumbencia” es bendecir el asilo que la
reina costea para recoger en él a los hijos de las lavanderas…
La Iberia (18/08/1871):
“Con
cargo a la asignación del príncipe se está construyendo el asilo-escuela para
los niños de las lavanderas,
presupuestado, en veinte mil duros el coste del edificio y en diez mil duros
anuales su entretenimiento”.
La Época (14/01/1872)
Se
recoge la inauguración del asilo que fue un acto protocolario pero entrañable.
Una vez realizada la ceremonia con sus discursos los reyes lo visitaron y
hablaron con las lavanderas que sostenían en brazos a sus hijos.
Figura 7. Imagen de la
inauguración del Asilo de Lavanderas
El Imparcial (17/01/1872):
El
señor Antonio González, un vecino del barrio leyó un discurso de gracias a los
reyes.
El Imparcial (21/06/1872):
“Ha
visto la luz pública la preciosa canción Berceuse,
original del Sr. Don Fermín Álvarez, dedicada a la reina, y a los productos de
su visita al Asilo de lavanderas establecido fuera de la Puerta de San
Vicente”.
La Época (19/07/1875):
“El
miércoles próximo se estrenarán en el teatro de los bellos y elegantes jardines
orientales, el juguete cómico en un acto Y
usted es mi padre, y el cuadro dramático Las Lavanderas del Manzanares, ambas de aplaudidos autores y de las
que tenemos buenas noticias”.
El Imparcial (03/12/1876):
Se
hace referencia a la queja del Sr. Marqués de Sandoval en la que se habla que
se había borrado el letrero en el asilo benéfico en Madrid con elogio a su
fundadora, la reina Mª Victoria. No se sabe por qué ha sido borrado ni quién
pero, al final, se dice que podía ser algún miembro del partido republicano
donde figuraban hombres que por la noche
era ministros de D. Amadeo de Saboya y que amanecían ministros de la República
española, “aquellos que ahora se contristan y llenos de unción elevan al cielo
sus preces para dar gracias a la que tanto hicieron sufrir y a la que
perdieron”.
¿Qué queda del Asilo de Lavanderas?
Es
uno de tantos elementos desaparecidos de
Madrid que merece ser recordado,
fundado a finales del siglo XIX,
tanto por la generosidad de su promotora como por su función social. No es un hecho
demasiado conocido y con esta entrada al blog pretendemos que se dé a conocer,
tanto la historia de las lavanderas del
Manzanares como de la obra de
caridad de la reina Mª Victoria; cuyo paso por Madrid fue muy fugaz pero
aprovechado.
Se
puede ver en la Figura 8 una vista aérea de la época donde se ve con cierto
detalle los elementos que lo rodeaban.
Figura 8. Vista área
Actualmente
se le recuerda en uno de los elementos
señalizadores instalados, en la Glorieta de San Vicente, que se han
realizado con el proyecto de Madrid Río.
Se ha construido un muro de hormigón dividido en distintas épocas: 1909; 1934; 1959;
1984 y 2009; donde se cuenta la historia del río y se reflejan sus elementos en
las citadas fechas. En la correspondiente
a 1909, principios del siglo XX, se representa
el Asilo.
Figura 9. Cartel señalizador
Fuentes de Investigación:
- BAREA, ARTURO. La Forja de un Rebelde. RBA. 1951
- BAROJA, PIO. La Lucha por la Vida. La Busca
- ORTEGA VIDAL, JAVIER; MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL; MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ. Entre los Puentes del Rey y de Segovia. Secuencias gráficas del río Manzanares desde el siglo XVI al XX. Colección Libros Patrimonio. Mayo 2008.
- REGO, FÉLIX. Madrid y su Río. La Ribera del Manzanares. TEMPORAE. 2016
- Revista MADRID HISTÓRICO nº 11. Septiembre/Octubre 2007. Huellas Madrileñas de una reina olvidada. El asilo de lavanderas, primera guardería de la Villa y Corte.
- Revista MADRID HISTÓRICO nº 45. Mayo/Junio. 2013. Dossier. Proyecto Madrid Río.
Agradecimiento:
Agradecemos
a la arquitecta María Jesús Montero Burgos, la búsqueda que ha realizado en http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm y
facilitar nos las referencias de la prensa de la época.
Fuentes de información:
Fuentes de
información de las imágenes:
Figura 4: Revista MADRID
HISTÓRICO nº 11. Septiembre/Octubre 2007 De
La Ilustración Española y Americana. Biblioteca Nacional.
Figura 5: Revista MADRID HISTÓRICO nº 11.
Septiembre/Octubre 2007. Pg. 47
Figuras 6,7 y 8: Búsqueda en Google del Asilo de las Lavanderas
Figura 9: Foto del autor
Índice de figuras:
Figura
1. Las lavanderas en el Manzanares. Francisco de Goya
Figura
2. Cajones de las lavanderas
Figura
3. Tendederos en el río, con el Puente Verde al fondo. (1905)
Figura
4. Visita de la reina al Hospital de Incurables
Figura
5. Situación general del Asilo, en la Glorieta de San Vicente
Figura
6. Vista frontal del Asilo de Lavanderas
Figura
7. Imagen de la inauguración del Asilo de Lavanderas
Figura
8. Vista área
Figura
9. Cartel señalizador